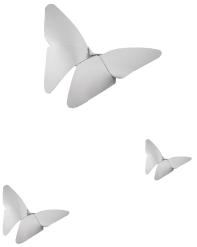Escrito por: Lina Munar
Como se le había quedado un pedacito suyo allí, regresar a Tumaco fue volver a estar completo. El mechón fucsia de Frank se sacudía cada que la moto aceleraba calle abajo. Moto nueva, corte nuevo. Regio, pensó. Un hombre lo llamó desde el andén. Frank estimó que había tiempo para un viaje más antes de almorzar.
—Lléveme a la avenida de la playa —dijo el tipo—, por Acuaceo.
Frank se quedó callado. Claro que recordaba los barrios de la ciudad. No había olvidado Tumaco, pero Tumaco, quizás, lo había olvidado a él. Por eso su primo le había dicho que tuviera cuidado. No te metas por allá, le había advertido, allá te matan.
—Panita, a mí me da pena, pero yo por ahí no me meto.
—¿Cómo así? Luego ¿quién sos vos?
Frank lo supo en ese momento. Me van a matar.
No era la primera vez.
Para llegar al colegio en Solita, Frank tenía que pasar por encima de los muertos. Cuerpos. Veinte, veinticinco, treinta en una semana y que aparecían junto al río donde Frank se bañaba con sus amigos. Una mañana en particular la orilla amaneció untada de todo lo que fue una persona. El cuerpo estaba más adelante, las manos enterradas en la greda ensangrentada.
A veces, no solo tenía que caminar por encima de los muertos, sino también junto a ellos. Frank iba al colegio cuando lo vio. Lo llevaban con las manos amarradas a la espalda con cabuya roja. La guerrilla lo paseaba para que todos lo vieran y la cabuya roja era para que supieran que ya no lo verían más. Así era. Un día la gente estaba y al otro no. Nunca más.
Aliste sus cosas que se va. Su mamá no dijo más antes de mandar a Frank a vivir donde su tía en Cúcuta. Se fue de Solita sin poder despedirse de sus compañeros, de sus amigos, del pueblo, de la casa, de lo que fue su mundo entero. Tenía once años cuando tuvo que empezar de ceros en una ciudad extraña y solo. Aprendió cuánto duele irse sin decir adiós.
—¡Ay, maricón! Te bajas ya de la moto, bájate ya de la moto, ¡marica de mierda!
Obedeció. Llegó otro hombre de bolso terciado y revólver. Empezaron a hablar, a reír. Frank los oía, sonreía incluso, pero solo veía la sangre enlodada, los dedos clavados en la greda.
—¿Y vos a quién conoces de acá?
—Alfredo el de Yupi —respondió Frank sin traicionar los nervios—, Cristian el de Míster Pico Rico, a Pastor.
—¿Vos sos el marido de todas? —se rió—. ¿De verdad vos conoces a Pastorcito?
—Desde niños.
—Pues vamos a ver. Si Pastor no te conoce, ya sabes qué es lo que te pasa.
Dios mío bendito. Subieron en la moto a buscar a Pastor.
—No, pues con confianza.
Fue su tía la que le explicó, un tiempo después, por qué lo habían mandado a vivir a Cúcuta: el comandante. Oye Liliana, tu hijo está grande, ya puede cargar un fusil. Sin problema se puede ir pa’ el monte, allá lo hacemos machito. Una sentencia de muerte. Su madre no esperó ni un día para sacarlo del pueblo.
—¿Vos lo conoces?
Pastor lo miró. Los dos eran muchachos la última vez que se vieron, pero no dudó:
—Claro, ¿cómo no? Frank ha jodido, ha arrechado en este puente desde que estaba pequeño. Él nadó aquí, vivió conmigo.
El aire entró de nuevo a los pulmones de Frank. Quizás Tumaco no lo había olvidado. Lo dejaron ir. ¿Y ahora? Reiniciar y seguir reiniciando, por los que ya no podían, por los que no estaban, por los que se habían convertido en huellas sobre la greda.
Frank siguió. Moto nueva, corte nuevo. Regio.